Panamá
Resiliencia comunitaria: Chichica habla
- Gregorio Urriola Candanedo
- /
- [email protected]
- /
La resiliencia es una capacidad humana que ha sido importante siempre, pero en la sociedad del riesgo que vivimos (Ulrich Bech, 1992 dixit).
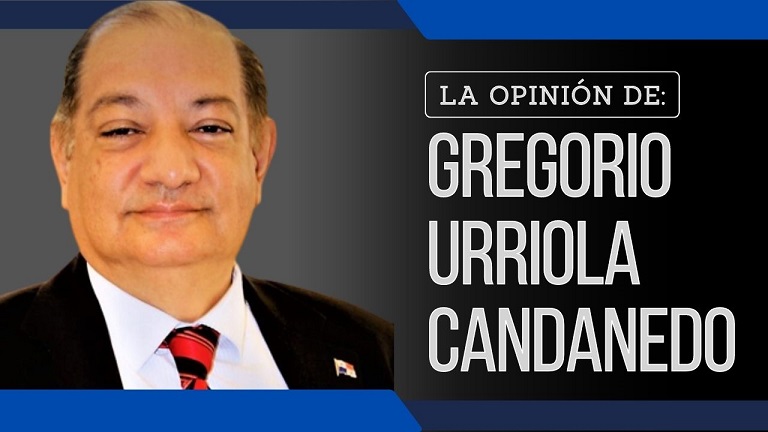
Gregorio Urriola Candanedo
La resiliencia es una capacidad humana que ha sido importante siempre, pero en la sociedad del riesgo que vivimos (Ulrich Bech, 1992 dixit), se revela como un aspecto importante para fomentar, en los individuos y en las comunidades, en las zonas urbanas y rurales, en las actividades empresariales y comunales. De esta suerte, ya en el Informe de Desarrollo Humano de Panamá en el año 2014, el Programa de Naciones Unidas resaltaba la necesidad de entender y promover la resiliencia en el contexto de sociedades como la panameña, donde la pobreza y la situación de vulnerabilidad afecta a un número muy importante de panameños.
Por esa misma época, el cientista social panameño Enrique Rascón Palacio, investigador de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), emprendía con un equipo de esa misma casa de estudios una investigación de campo a fin de examinar la resiliencia comunitaria en una zona extremadamente pobre del país: el corregimiento de Chichica, distrito de Müna. en la Comarca Ngäbe-Buglé. (Ver: Rascón, E., 2023: "Resiliencia y Percepción del Riesgo. El caso de Chichica, Comarca Ngäbe Buglé", IMPREUDELAS, Panamá). Ese corregimiento está entre los que exhiben los indicadores de pobreza multidimensional más críticos del país, y la propia medición del indicador homónimo pone de manifiesto la extendida penuria de la población de la zona considerada.
Sin embargo, más que centrarse en la pobreza en sí misma, Rascón y su equipo, quiso indagar, empleando instrumentos de metodologías y técnicas tanto de investigación cualitativa como cuantitativa a fin de entender mejor la lógica que permite que algunas personas salgan adelante, frente a condiciones muy adversas, las superen e incluso se conviertan en líderes en la lucha contra la adversidad. Partiendo del concepto de resiliencia –más allá de la parte meramente psicológica o individual- entenderá que la resiliencia comunitaria trata del "conjunto de factores que permiten a un ser humano o colectividad de éste, afrontar y sobrellevar los problemas de la vida" (Suárez y Melillo, 2005). Una no muy distante de la empleada por el PNUD y otros organismos como el BID, pero sobre todo por autores latinoamericanos, y que llevan a pensar los pilares de la resiliencia sobre cuatro pilares: estructura social cohesionada, identidad cultural, autoestima colectiva, humor social y honestidad gubernamental. (Rascón, 2003: 17-18).
Desde el punto de vista metodológico, lo apropiado de la metodología hace de su indagación un modelo a seguir, pero un mérito intrínseco es que por medio de historias de vida (construidas a través de entrevistas semi-estructuradas) dar voz a la vida de las personas y al conjunto de la comunidad merced el empleo de grupos focales en sitios como Cerro Plata, Cerro Grito, Cerro Tijera, Cerro Alto Estrella,
Porto Rica y Chichica, en estos casos para obtener su propia mirada sobre riesgos que las comunidades enfrentan. Los resultados del esfuerzo de investigación están plasmados en una obra que sale a la luz, bajo el sello editorial de la UDELAS, financiada por el PRIDCA, el CSUCA y la cooperación suiza en América Central.. En ella el autor e investigador principal referido, categoriza los factores de protección y los factores de riesgo que conspiran contra la resiliencia de personas y comunidades de Chichica.
Pese a que el estudio tiene un carácter descriptivo y exploratorio, arriba a conclusiones importantes, que en gran medida vienen a corroborar los hallazgos de teorizaciones más amplias y que ponen en relieve el papel de la factores de protección de resiliencia tales como: la relación madre/hijo; la red de apoyo familiar; la relación maestro/alumno: la educación y la fe; pero igualmente otros como el deporte y una buena gestión pública.
En ello quisiera resaltar el factor educativo, pero entendido no tanto como proceso de capacitación y de fomento de habilidades cognitivas -que ciertamente es muy relevante-, sino también de la educación como eco-sistema formativo de la persona, capaz de despertar en ella confianza, auto-respeto, responsabilidad y solidaridad.
La sección dedicada a la historias de vida que estremecen por su cruda sencillez y brutal honestidad, nos hablan de cómo las condiciones materiales de vida, ciertamente son muy limitantes del desarrollo humano, pero tanto más duras son las incomprensiones culturales, tales como la herencia de un tiempo donde se educaba a niños "mudos", no porque no tuvieran la capacidad fisiológica del habla, sino porque el idioma materno, el ngäbe, era un mero dialecto a exterminar, y los aspectos de la cultura vernácula eran considerados barbáricos.
Por fortuna, los tiempos han cambiado, y de ello nos hablan las comparaciones que se pueden hacer entre la percepción de vida y de futuro de las generaciones cercanas a los años 70 y las más del presente siglo, que en gran medida han sido beneficiarias de la enseñanza de la primera infancia en el idioma materno, así como la incorporación de la inclusión intercultural, pese a que estos procesos son relativamente incipientes en nuestra patria.
Otra novedad del libro en comento, es la relación que el autor establece entre resiliencia comunitaria y la gestión de riesgo a desastres (tanto naturales como antrópicos) y el ajuste al cambio climático (GIRD, ACC), logrando proponer una agenda de gestión desde la comunidad y para ella. Se identificaron riesgos de orden natural como sismos, incendios, sequías, deslaves, pero igualmente los derivados de malas prácticas agrícolas o en residuos. De manera muy precisa de delinean cursos de acción viables y coherentes que son tornan en ejercicio de auto-protección y auto-cuidado, y que tanto las autoridades tradicionales como las del gobierno nacional y provincial deberían conocer y apalancar.
Este estudio y sus propuestas, bien vale la pena replicarlos, no sólo en las comarcas, con otros pueblos originarios a fin de comparar resultados y profundizar nuestro conocimiento de las dinámicas societales de esos pueblos, sino también en comunidades campesinas y las zonas vulnerabilizadas de nuestras ciudades donde la población está expuesta a otros males y a otra matriz civilizatoria, propia del Panamá metropolitano y esos otros Panamá que en nuestro territorio conviven (Pedro Rivera, dixit, vr.gr. 2017).
A partir de esta obra novedosa, bien estructurada y coherente que hace hablar a Chichica y, sobre todo, hacérnoslo conocer de manera pública, se podrán y deberían desarrollar futuros trabajos de contrastación y réplica en otras comunidades, con la utilización de los nuevos datos del Censo 2023: el empleo de las encuestas de niveles de vida, así como uso de los mapas y estudios de pobreza y pobreza multidimensional e indicadores como los que el PNUD ideó enm su estudio sobre las condiciones de infancia y niñez en Panamá de 2014. Otro aporte de gran interés será dar seguimiento del GRID y réplica en otras comunidades comarcales y fuera de las comarcas. Así, Chichica no sólo hablará, sino que dará ejemplos.
Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!









Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.